Dos ensayos clínicos publicados respaldan la seguridad de implantar células progenitoras dopaminérgicas en el cerebro de pacientes con párkinson. Aunque los efectos sobre los síntomas son aún modestos, los tratamientos no causaron rechazo ni efectos adversos.
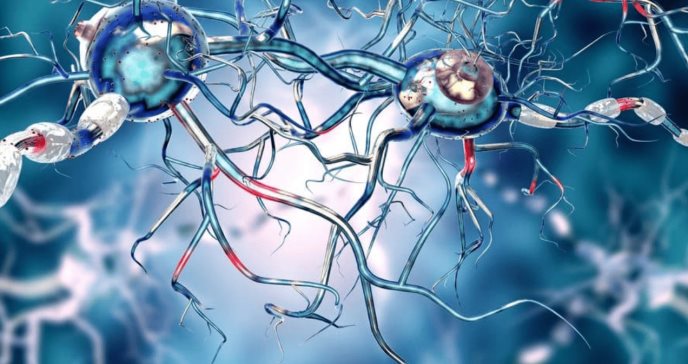
Dos estudios independientes han marcado un hito en el abordaje del párkinson mediante terapias celulares. Publicados en la revista científica Nature, ambos ensayos clínicos respaldan la seguridad del trasplante de células progenitoras dopaminérgicas en el cerebro humano.
El párkinson es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que implica la pérdida de neuronas productoras de dopamina, un neurotransmisor crucial para el control del movimiento. La terapia estándar con L-Dopa alivia los síntomas, pero pierde eficacia a largo plazo y puede generar efectos secundarios como movimientos incontrolados (discinesia).
Frente a este escenario, investigadores han optado por una solución regenerativa: reimplantar células que puedan producir dopamina desde dentro del cerebro.
Uno de los estudios utilizó células madre pluripotentes inducidas (iPS), mientras que el otro recurrió a células madre embrionarias. En ambos casos, las células fueron diferenciadas en progenitoras dopaminérgicas e implantadas en regiones cerebrales clave.
En el primero, siete pacientes de entre 50 y 69 años recibieron un trasplante de células dopaminérgicas derivadas de iPS. Durante los 24 meses de seguimiento, las células no provocaron tumores ni rechazo, y en cinco de los siete pacientes se observaron mejoras motoras, incluso sin medicación.
En el segundo ensayo, liderado por la investigadora Viviane Tabar en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, se trató a 12 pacientes con un producto celular llamado bemdaneprocel, derivado de células embrionarias. La implantación se hizo en el putamen, estructura clave en el control del movimiento. A lo largo de 18 meses, no se reportaron efectos adversos y los pacientes mostraron mejoras leves y tolerancia al tratamiento, independientemente de la dosis.
Resultados y limitaciones
Rosario Sánchez Pernaute, experta en neurociencias del Health Research Institute Biobizkaia, valora los estudios como "rigurosos y técnicamente sólidos", pero advierte sobre sus limitaciones.
"A nivel clínico, los resultados son todavía modestos", señala. En particular, menciona la baja correlación entre la dosis aplicada y la mejoría motora, así como la posibilidad de que la cantidad de células implantadas no haya sido suficiente, considerando la baja supervivencia observada en estudios previos.
Aun así, destaca que estos avances "permiten ser optimistas" y sientan las bases para futuros ensayos más amplios y duraderos.
En paralelo a estos avances biomédicos, el tenis de mesa se posiciona como una alternativa terapéutica sorprendente. Según revelaron los investigadores, fue un paciente —nada menos que subcampeón del mundo en esta disciplina— quien propuso su práctica como actividad beneficiosa para controlar los síntomas motores del párkinson.
Este deporte, que exige coordinación, velocidad y concentración, está siendo explorado en algunos centros como complemento físico y cognitivo a los tratamientos convencionales.